De cómo escribí "Los restos del día" en solo cuatro semanas
El último Nobel de Literatura encontró la semilla de su obra más famosa durante una suerte de terapia de choque.
POR Kazuo Ishiguro
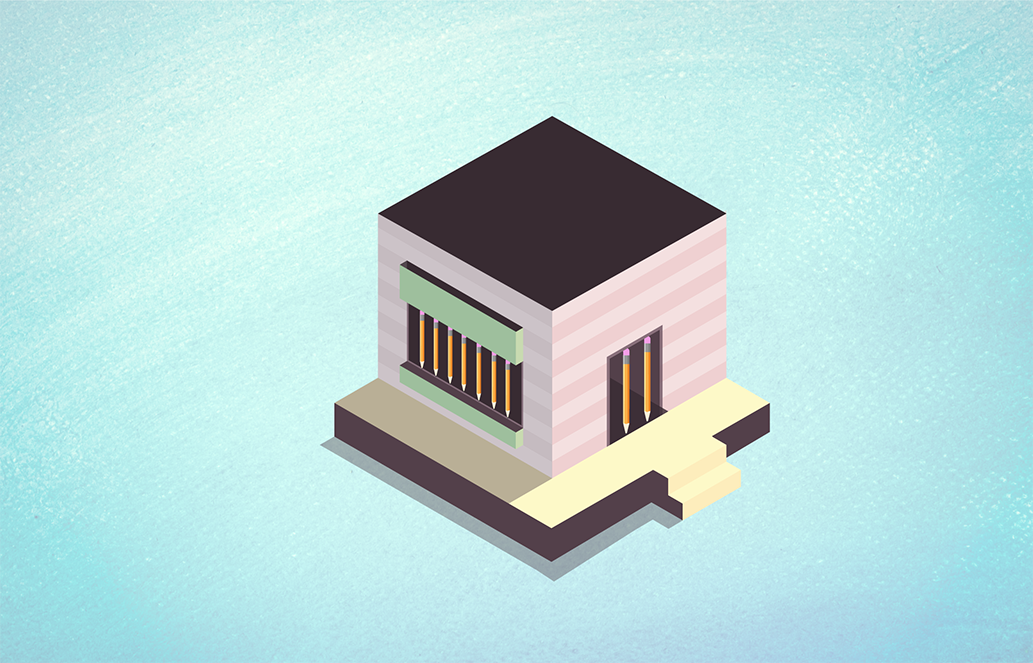
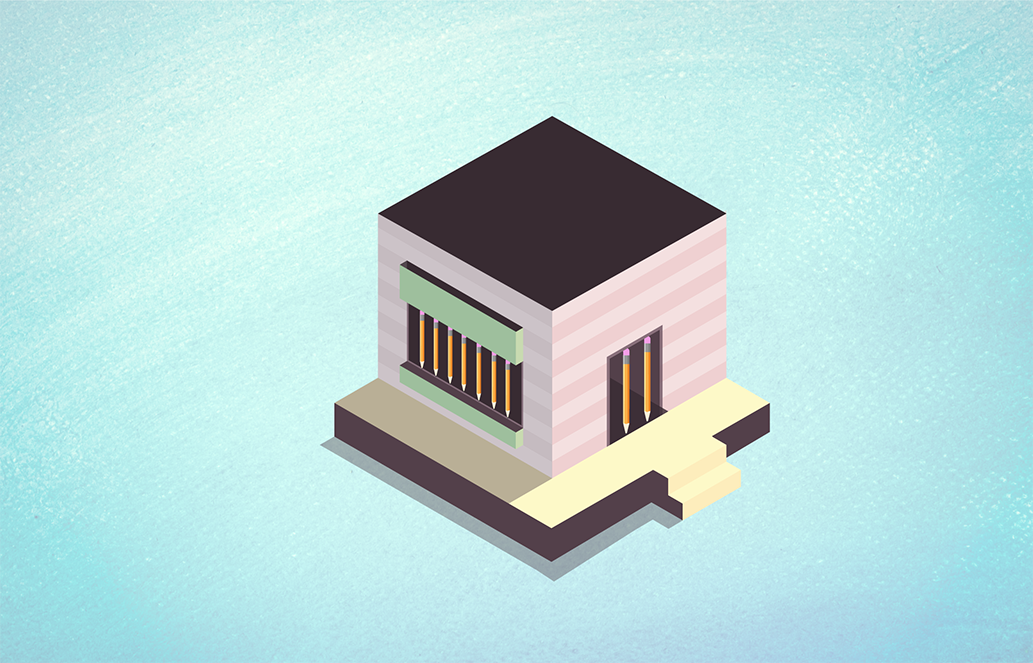
Ilustración de George Anderson Lozano
Mucha gente tiene que trabajar horas extras. Sin embargo, cuando se trata de escribir novelas, el consenso parece ser que, después de cuatro horas o más de escritura continua, el rendimiento decrece. Siempre concordé más o menos con esta opinión, pero, cuando llegó el verano de 1987, me convencí de que un enfoque drástico era necesario. Lorna, mi esposa, estuvo de acuerdo.
Hasta ese punto, y desde que renuncié a mi empleo diurno cinco años antes, me las había arreglado razonablemente bien para mantener un ritmo constante de trabajo y productividad. Pero la primera oleada de éxito público después de mi segunda novela trajo consigo muchas distracciones. Posibles propuestas para mejorar mi carrera profesional, invitaciones para cenar e ir de fiesta, atractivos viajes al extranjero y montañas de correo electrónico acabaron con mi trabajo “serio”. Había escrito el capítulo inicial de una nueva novela el verano anterior, pero ahora, casi un año después, no había avanzado más.
Así que Lorna y yo ideamos un plan. Durante un período de cuatro semanas, despejaría mi agenda de forma despiadada y me sometería a lo que misteriosamente denominamos el “Choque”. Durante el Choque, no haría más que escribir de 9:00 a.m. a 10:30 p.m., de lunes a sábado. Tendría una hora libre para el almuerzo y dos para la cena. No leería, mucho menos respondería ningún correo, y no me acercaría al teléfono. No recibiríamos visitas. Lorna, a pesar de su apretado horario, cocinaría por mí y haría mi parte del trabajo doméstico. De esta manera, esperábamos, no solo llevaría a término más trabajo cuantitativamente, sino que alcanzaría un estado mental en el que mi mundo ficticio sería más real para mí que el verdadero.
Entonces tenía 32 años y nos habíamos mudado a una casa en Sydenham, al sur de Londres, donde por primera vez en mi vida tuve un estudio adecuado. (Había escrito mis dos primeras novelas en la mesa del comedor.) En realidad, era una especie de gran alacena en el rellano de la escalera y carecía de puerta, pero estaba encantado de tener un espacio donde poder esparcir mis papeles como quisiera sin tener que recogerlos al final del día. Pegué diagramas y notas sobre todas esas paredes peladas y me senté a escribir.
Básicamente así fue escrita Los restos del día. Durante el Choque fui escribiendo a mano, sin preocuparme por el estilo o si lo escrito por la tarde contradecía algo que había establecido en la historia por la mañana. La prioridad era lograr que las ideas emergieran y fueran creciendo. Frases espantosas, diálogos horribles, escenas que no llegaban a ninguna parte: las dejé estar y continué.
Lorna notó que ya al tercer día, durante mi descanso vespertino, me comportaba de forma extraña. En el primer domingo libre, me aventuré afuera, a la calle principal de Sydenham, y según Lorna me reía de forma nerviosa, entre dientes, por el hecho de que la calle estuviera en una pendiente, y las personas que bajaban fueran tropezándose con ellas mismas, mientras que quienes subían jadeaban y se tambaleaban con esfuerzo. A Lorna le preocupaba que me quedaran otras tres semanas similares, pero le expliqué que estaba muy bien y que la primera semana había sido un éxito.
Estuve así durante las cuatro semanas y al final tenía más o menos toda la novela sobre papel: aunque, por supuesto, necesitaría mucho más tiempo para escribirla correctamente, los hallazgos imaginativos habían llegado durante el Choque.
Debo decir que, para cuando me embarqué en este plan, había consumido una cantidad considerable de literatura de “investigación”: libros por y acerca de sirvientes británicos, sobre gobierno y política exterior entre guerras, muchos panfletos y ensayos de la época, entre ellos uno de Harold Laski en El peligro de ser gentleman. Había asaltado los estantes de segunda mano de la librería local (Kirkdale Books, todavía independiente y próspera) para conseguir guías del campo inglés de los años treinta y cincuenta. La decisión de cuándo comenzar a escribir como tal una novela –empezar a componer la historia misma– siempre me parece crucial. ¿Cuánto se debe saber antes de comenzar con la prosa? Es perjudicial hacerlo demasiado temprano, así como demasiado tarde. Creo que con Los restos del día tuve suerte: el Choque vino justo en el momento correcto, cuando sabía lo suficiente.
En retrospectiva, veo todo tipo de influencias y fuentes de inspiración. Aquí hay dos de las menos obvias:
1) A mediados de los setenta, cuando era adolescente, había visto una película llamada La conversación, un thriller dirigido por Francis Ford Coppola. En él, Gene Hackman interpreta a un experto en vigilancia, el hombre ideal para quien quiere grabar conversaciones ajenas en secreto. Hackman aspira de manera fanática a ser el mejor en su campo, “el peor cabrón en Estados Unidos”, pero se obsesiona con la idea de que las cintas que les da a sus poderosos clientes pueden traer oscuras consecuencias, hasta asesinatos. Creo que el personaje de Hackman fue un modelo temprano para Stevens el mayordomo.
2) Pensaba que ya había terminado Los restos del día, pero una tarde escuché a Tom Waits cantando “Ruby’s Arms”. Es una balada sobre un soldado que deja a su amada durmiendo en horas de la mañana para marcharse en un tren. No hay nada raro en eso. Pero la canción está interpretada en la voz de un burdo vagabundo norteamericano, completamente desacostumbrado a mostrar sus emociones de forma abierta. Y llega un momento, cuando el cantante declara que siente cómo su corazón se rompe, en que se torna irremediablemente conmovedora debido a la tensión entre el sentimiento en sí mismo y la enorme resistencia que obviamente ha sido superada para expresarlo. Waits canta esa línea con magnificencia catártica, y uno siente toda una vida de estoicismo del tipo duro desmoronándose frente a una tristeza abrumadora. Escuché esto y di marcha atrás a una decisión que había tomado, que Stevens permanecería emocionalmente cerrado hasta el final. Decidí que, en un solo punto –que tendría que elegir con mucho cuidado–, su rígida defensa se quebraría y se vislumbraría un trágico romanticismo oculto.
Este artículo apareció por primera vez en The Guardian. Véalo aquí
ACERCA DEL AUTOR
Acaba de recibir el Premio Nobel de Literatura.